Ceremonia
Daniela y mi padre están en el salón, jugando su partida de la tarde. Es un acto que repiten cada día, desde que la niña comprendió el mecanismo y finalidad del ajedrez. Hasta hace sólo dos veranos era yo quien ocupaba el lugar de Daniela, pero se ve que mi padre ya estaba cansado de mi cara, y, por qué no decirlo, de que le ganara casi siempre. Lejos quedan ya aquellos años, casi veinte, en que luchaba denodadamente por ganarle mi primera partida. Daniela está ahora embarcada en esa ceremonia, en ese rito de paso que las mujeres de la familia (mi madre, al principio, más tarde yo y ahora mi hija) parecemos destinadas a satisfacer: nuestro primer triunfo ante el esposo, padre y abuelo. Por lo que he visto hace un instante, al llevarles una limonada para combatir el calor del verano bonaerense, Daniela está en disposición de vencer hoy a su abuelo por vez primera. Un sacrificio de caballo en un escaque lateral, en el centro mismo de la trinidad de peones que custodian el enroque del rey, no hace presagiar nada bueno para el conductor de las piezas negras. Mientras posaba la bandeja he visto a mi padre rascándose una cabeza que con los años se ha quedado calva; esa cabeza que en la época en que jugaba con mi madre lucía un hermoso pelo del color del trigo; esa cabeza que cuando yo doblaba en edad a Daniela comenzó a perder el cabello; esa cabeza que ahora, cuando mi hija se dispone a entrar en su segunda década de vida, ya no es más que una pulcra bola de carne tostada por el sol. Escucho la radio sintonizada en el programa de Mauricio Schiavino, el de máxima audiencia en la banda horaria de tarde. Salvo los que dermen la siesta para espantar el fantasma del calor y quienes están con sus nietos sentados frente a un tablero de ajedrez, el país entero escucha las entrevistas de Shciavino a los invitados que desfilan por su estudio. Me gusta la radio porque se parece al ajedrez, supone un ejercicio de cálculo e imaginación. En la televisón todo nos es dado: colores y calidad de las ropas, fisonomía y volumen de los cuerpos; en la radio sólo existe la voz, y quien escucha debe derivar de ella toda una existencia: la altura del que habla, si va o no afeitado, si cruza las piernas o se sienta con la espalda recta. Hoy Schiavino entrevista a un torturado por la dictadura de Videla. La voz del hombre es ronca, pero no parece una ronquera producto del tabaco o del alcohol, sino más bien fruto de un resfriado perpetuo, de un frío del alma. Me gusta pensar en esa expresión, un frío del alma, aquí, en este apartamento de Avenida de Mayo en que mi hija y su abuelo dirimen un conflicto generacional, en que me pudro de calor mientras escucho el programa de Schiavino; sí, a buen seguro que un torturado por la dictadura de Videla entiende lo que esa expresión puede significar. La voz de mi padre llega desde el salón. “Más limonada, Laura”, pide agitando un vaso cuando me asomo a la puerta. Mi padre continúa mesándose unos cabellos que ya no tiene, la frente surcada de arrugas, los hombros hundidos. Es un hombre que se interroga y duda, que por momentos envejece ante ese tablero y esos diez años que contemplan su desconcierto. Cuando me marcho tras dejar la bebida, el caballo sigue ahí, blanco como un enigma de pura luz, augural, insolente. Daniela no me mira. Es una niña seria, tozuda llena de orgullo. El invitado de Schiavino desgrana su historia. Es una historia terrible, repleta de silencios ominosos, a menudo mucho más terribles que las palabras que los preceden y suceden. Algunas de las palabras que el invitado de Schiavino pronuncia recuerdan también al juego del ajedrez: método, disciplina, táctica, ataque, defensa. El torturado dice que lo detuvieron por comunista, que de los ocho miembros de su grupo a seis no los ha vuelto a ver nunca, y que con el séptimo, su primo Horacio (es un alias, aclara Schiavino a su audiencia, en su programa todos pueden ocultar su verdadero nombre), sólo mantiene conversaciones telefónicas. –¿Y eso por qué? –pregunta Schiavino con ese punto de dramatismo en la voz que hace de él un artista de las ondas. –Nos vimos una vez y nos dio vergüenza –dice el hombre, y un fatídico silencio llena el espacio, un silencio más estruendoso que una catarata de palabras. –¿Vergüenza? –interroga Schiavino. –Por las heridas, che. Somos hombres capados, somos mansos, nos dejaron como dos eunucos. Cofesiones como ésta son las que convierten a Schiavino en el rey de la radio. Argentina entera, salvo los que duermen la siesta o los que se entregan al placer del ajedrez con sus nietos, se habrá quedado ahora sin aliento, la garganta reseca, los ojos ciegos de tanto dolor. Una pausa para la publicidad y me dejo caer por el salón. Mi padre ha aceptado el sacrificio tomando con su rey el caballo. Una rápida mirada al tablero me basta para saber que, si a Daniela no le tiembla el pulso, la suerte está echada. La secuencia es evidente, nítida como la superficie de un espejo: mate en tres o entregar la dama y, por extensión, la partida. Recuerdo muy bien la primera vez que gané a mi padre. Era un día no muy distinto al de hoy, de calor intenso. Él se había marchado a trabajar y había dejado el tablero junto al balcón, con su última jugada apuntada en un boleto de lotería: Cg6. Yo realicé la jugada y el corazón me dio un vuelco. Era un error fatal. De hecho, al descubrir aquel error comprendí que en ajedrez gana siempre quien comete el penúltimo fallo, que toda la cadena de razonamientos que subyace a una partida no es tanto una búsqueda de la verdad cuanto un aprendizaje del error. Después de hacer la jugada me puse nerviosa. Mi padre no regresaría hasta bien entrada la noche. Pero yo necesitaba que él se enterara inmediatamente de su error, que supiera sin dilación que su hija iba a ganar su primera partida. Recordé entonces que en su buró, entre fajos de cartas y periódicos atrasados, estaba apuntado el número de teléfono al que sólo debíamos llamar en caso de urgencia. Esa tarde yo pensé que aquella jugada, aquel Cg6 que destronaba a mi padre, era una urgencia. Y por eso llamé para decírselo. De vuelta de la publicidad el invitado de Schiavino recuerda que le aplicaron electricidad en las sienes, le arrancaron las uñas de las manos y pies, le obligaron a comerse sus propias heces, le introdujeron insectos por el ano, le privaron de agua y sueño durante días... Cómo no va a tener esa voz, pienso mirándome los rombos de la falda, el esmalte de las uñas, mi sortija de compromiso. –¿Y sus torturadores? ¿Llegó a verlos? –pregunto Schiavino con la pausa exacta entre ambos interrogantes. Aquí el hombre se explaya a gusto. Se ve que no ha podido olvidar nunca, que día y noche ha seguido apretando contra su nuca el gatillo de la memoria. Cuenta que eran bastantes, seis al menos. Y el hombre es como yo, eso me gusta, dice que de todos recuerda las voces, que si los viera por la calle no los reconocería, pero que si oyera sus voces los identificaría al instante. –Yo les di un nombre a cada uno, para no olvidarlos jamás, el nombre que su voz me sugería: el Macabro, el Sacerdote, el Amarillo, el Zapatillas, el Tripa y el Jefe. Sé que suena extraño, pero todo eso podía yo verlo en su voz. Y si volviera a escuchar esas seis voces diría: “Ése es el Tripa, con su voz crasa y gorda, o ése es el Sacerdote, con su voz de catequista, o ése es el Amarillo, con su voz un poco oriental, con las erres mal pronunciadas”. Schiavino sigue tirando de la madeja del recuerdo y el hombre se pone tenso. Reconoce que durante años no pudo dormir, que odió profundamente, con una cólera más allá de la razón, pero que con el tiempo ha comprendido que ese odio era sólo un homenaje a aquellos malditos, que para seguir en pie y vivir con dignidad debía enterrar su ira. –Pero hay algo que no consigo olvidar –dice el hombre a Schiavino, a mí, a la anhelante Argentina–. Algo que mientras viva me destrozará el corazón. –¡El qué, amigo? –preguntamos Schiavino, yo misma, el país entero. Y aquí el hombre de la voz ronca se pone a llorar. Cierto que sólo durante diez segundos y con sollozos sofocados, pero llora por algo que le sucedió hace casi veinte años y que, desde entonces, duerme a su lado. –Lo siento Mauricio –dice. –Por Dios, che, por Dios –le animamos todos los argentinos. Y el hombre cuenta entonces lo que no pudo olvidar. –Un día que me estaban dando la picana y yo quería morir y no podía, un día que yo le rogaba a mi corazón que se parase, sonó el teléfono. En las cámaras de tortura había unos telefonillos de tubo, que yo creía adornos, como los que aparecen en las películas sobre la Primera Guerra Mundial. Durante el tiempo que me tuvieron allí encerrado sólo aquella vez sonó el aparato. Ese día estaban conmigo el Zapatillas y el Jefe. Cuando el timbre sonó soltaron la picana y el Zapatillas corrió al telefonillo. Habló un momento y le dijo al Jefe: “Es para vos”. El Jefe agarró el tubo, escuchó y se quedó callado. El tiempo transcurría muy despacio. Yo sólo esperaba por los voltios y porque la muerte me trajera el reposo, pero ni los voltios ni la muerte ni el reposo acudieron. Entonces oí al Jefe que decía “Okey, enhorabuena”. Luego colgó, se empezó a reír y el Zapatillas le preguntó: “Qué pasó, che”. Y la voz del Jefe dijo aquellas palabras que jamás he podido olvidar, dijo: “Carajo, che, la nena me tumbó el rey”. Dijo: “Carajo, che, la nena me ganó su primera partida”. ¿Dónde te has ido Schiavino, dónde estás?, pregunta la audiencia, pues un silencio espantoso llega desde el otro lado del receptor. La voz, pienso, la voz lo es todo, sólo ella nos redime, el silencio es lo espantoso, aunque sea el Mal quien hable siempre es preferible eso al silencio. Y Schiavino regresa del silencio y cierra la entrevista, nos da las gracias, nos aconseja que no olvidemos, nos invita a reflexionar sobre nuestra historia reciente. Apago el receptor y me levanto en este apartamento de Avenida de Mayo, donde el ajedrez es un rito: apago el receptor y me acerco hasta el salón donde mi padre, el abuelo de Daniela, el hombre ya sin cabellos, acaba de tumbar su rey; apago el receptor y veo al viejo levantando la vista para buscarse en los ojos de su nieta, su diestra avanzando hasta acariciar la mejilla de Daniela, su voz diciendo mientras me aproximo al tablero: “Carajo, Laura, la nena me ganó su primera partida”. Ricardo Menéndez Salmón, Los caballos azules, Trea, 2005. |

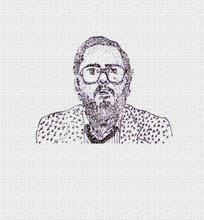

0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home