SOLO DE SAXO
|
Morían las hojas, pesadas, contra el suelo. Y un tenue vapor, la cortina blanquinegra de las calles, se elevaba convulso desde la acera haciendo invisibles filigranas por el aire, para irse después a perder en la altura plomiza e integrarse a las nubes añorantes. Alfombradas y veloces, las avenidas se componían con gracia, obnubiladas, para la enésima llegada del ocaso. Sonrisas de pasados chirridos y taconeos fugaces, el asfalto adormilado se desperezaba a los primeros fríos del otoño. - Recuerdo aquel sábado de enero. Hacía frío y tú me ayudaste a ponerme el chaquetón -ha dicho llevándose el final del cigarrillo hacia los labios; afuera, al otro lado del cristal, el otoño ensombreciéndose. - Salías del negocio de tu tía y ella me había dicho no se cuántas veces que debía cuidarte. Para mí que la vieja deseaba… - ¿La vieja? Es posible. Ahora me da un poco la risa, pero si entonces lo hubiera llegado a sospechar… - No se. Lo cierto es que el enero aquél y tu chaquetón fuero los ingredientes de nuestro guiso. - Quizás por eso nuestra relación ha vivido siempre condenada al frío, al toque respetuoso; al invierno constante -le ha mirado con ojos tiernos pero indiferentes, y, cogiendo el bolso, se ha dispuesto a marchar. - ¡Espera! ¿Esto es todo, Louise? -parece sorprendido y se levanta, la toma de la mano, la mira, también, con la adecuada dosis de ternura procedente de alguien que ha sido algo pero que ya no lo es. - Lo siento. ¿Para qué seguir hablando? El tópico será idéntico por siempre y nuestro tiempo pasa de manera ineludible. Hemos hablado ya tanto. Hace tantos otoños que nos observan, testigos indiferentes, estos vetustos cafés… No sé. Es que ni yo misma lo comprendo del todo. Nuestro matrimonio, aquella casa… - Nuestra casa, nuestro matrimonio, fueron todo lo buenos que podían ser -ha dicho, volviendo a sentarse, soltándole la mano. - Sí, también nosotros lo fuimos y, sin embargo… Es como el café que había en esta taza: conforme yo me lo bebía dejaba de humear, se enfriaba y se acababa a la vez -toma la pitillera, extrae un cigarrillo-. Me la regalaste tú, ¿recuerdas? Aquel fue un cumpleaños maravilloso. - Lo fue. Pero ¿no has pensado que no todo tiene porqué tener un fin si tú no deseas dárselo? No es que yo quiera volver a intentar nada… - ¡Por favor, Mitch! - No, si es cierto…: nada. Pero creo que, entonces, la solución fue precipitada -le ha dado fuego acercándole el mechero azul al cigarrillo. - No sé. Pero ahora me voy. No puedo seguirte del todo. Es que estas cosas me parecen tan inútiles, tan carentes de sentido… - Está bien. Termina, al menos, el cigarro. Podríamos mirarnos sin hablar. - Cuando éramos jóvenes podíamos hacerlo… ¡Adiós, Mitch, te llamaré alguna vez! -se levanta, se mueve, se aleja. - ¡Adiós! No pagues, lo haré yo -y baja el tono de voz hasta encontrarse las palabras dentro del esófago, del estómago, del corazón-. Lo haré yo. Nada más fácil. Todo contigo fue siempre fácil. Demasiado. También parecen fáciles la lluvia, la neblina, las hojas y el otoño (este otoño, por ejemplo); pero, al final, como siempre, a mí me resulta complicado en exceso. Y de veras que lo siento. Yo sí que lo siento. Ahora estoy aquí y le pido al camarero otro vaso de aguardiente. Es sólo el tercero (esto también es fácil) y hoy como nunca se me vierte la faceta del recuerdo. Esta cita, las anteriores, las futuras ¿qué son?, ¿a qué obedecen? Recobramos en palabras una relación muerta de un tiempo muerto (distante). Recolectamos cadavéricas anécdotas que solamente salvan nuestra vanidad, nuestro estar en nosotros mismos; con ello nos hacemos peores, a pesar de todo, y estalla en nosotros, como nunca, digo, la innoble idea del egoísmo. ¿Por qué me casé yo contigo, Louise? ¿Lo sabes tú? ¿Alguna vez lo has llegado a sospechar siquiera? Aquella tarde de enero, aquel chaquetón (que, por cierto, olía a años, a ropero, a alcanfor), el pelo que te ondeaba sin descaro, tus ojos maravillosos que luego he ido perdiendo (has ido perdiendo), no fueron más que una disculpa, pero, ¿de quién? Es demasiado fácil echarle la culpa de las cosas al destino, porque es, precisamente él, el único inocente: siempre lo es puesto que su fingida existencia está demasiado ligada a nuestros intereses, a los intereses de las personas. La tarde y el chaquetón son siempre elementos recurrentes; es nuestra historia que, hecha ya cenizas, se ciñe a nosotros a través de esos elementos… ¿Será posible que ya todo a nuestro alrededor no pueda ser sin ellos? Me sonroja la idea de vivir tan apartado de toda realidad evidente. Esos elementos son, además, el símbolo de su amor, de mi amor, de nuestro amor; pero lo que ahora me preocupa también, es saber si lo fue de veras o si solamente nos ligamos por aquello. Si lo fue, debe seguir siéndolo: el amor no puede morir tan fácilmente -su cara triste se ha encendido al resplandor del mechero azul y se ha ensombrecido con las volutas del rubio americano; pasándose la mano por la frente ha decidido, por fin, llamar al camarero, pagarle la nota y levantarse presuroso. *** *** *** Hacía fresco. Los automóviles discurrían con la clásica celérica lentitud del otoño, de una época cualquiera. Comenzaba su paseo desde la puerta del bar. Desde tiempo atrás sabía que la había perdido y a pesar de todo regresaba cada año a aquella cita en el otoño -¿era siempre en el otoño?-; recobraban los cadáveres del tiempo, sus propios cadáveres, sus ya idos cuerpos anteriores, su vida común que había pasado presurosa, y les rendían el culto floreado -crisantemos, mármol, humedades- que se les rinde a los muertos. Ella no. Pero él salía vacío, yerto. Salía transido de aquel espumante cementerio particular que era tan inmenso y tan insondable como la mar. Se le hacía tan amplia la calle… Y regresaba de nuevo al cubículo. Enfrentaba la larga caminata, su paseo, hacia la parte moderna de la ciudad. Tras el descanso, pensaba, volvería a verse en negro ante el espejo, a acariciarse el rostro desnudo, y seguiría renunciando a todo mientras se mordía la lengua contento en su pútrida amargura. Mas no por ella, no, sino por sí mismo, por su tiempo, por sus ideales, por las hojas marchitas en que se le habían convertido los ya inútiles brotes del ayer. El era un solo de saxo, una voz quebrada de emoción, como un grito sonoro y cadencioso en el silencio de la noche. Él se dibujaba sobre la ciudad, retrato futurista de un sonámbulo fraudulento y negro, como sobre un espacio virgen de pintor cansado. Combatía la soledad con más dosis de soledad. Congelaba sus raras victorias sobre los demás en un particular frigorífico de contención y de mesura, de recato. Era el otoño y lo sabía. Sabía que era uno más, pero él mismo, quedándose, desde aquellos días, reducido a su terrible pero querido abismo. - Este fracaso me ha dado la fe que me tengo. Me ha dado todo el poder que poseo. Todo es por ella; por lo tanto debo apreciarla, pues me vale. Me ha conformado y soy su obra, su robot. Si ella me programara… Pero no llegará a saberlo jamás. Me duele la vida. Sin embargo soy tan bello siendo yo. No, no soy narcisista: me encanta la creación, toda creación. Por eso me “encanto”, por ser creación como hombre que soy. Todo el mundo, no obstante, debe tener su complemento. Destrucción. Esa es, precisamente, la palabra. Destrucción es el sumum (lo perfecto) porque es, a la vez, creación y nada; es muerte, pero lo es por haber sido vida: la destrucción necesita de la creación, como el dios necesita del humano, para poder ser -se ha sentado en el banco apergaminado. La luna ha salido y a él, ya en la noche, le brilla el rostro afeitado. Visto de perfil en la distancia recuerda a no sé qué personajes de whisky y de añoranza, seres de irreales concatenaciones en películas transparentes proyectadas sobre trapos blancos colgados de una pared. - Este fracaso me ha dado la fe, me lo ha dado todo. Hasta la luna. Yo había perdido la luna aquel enero. Un chaquetón con olor a alcanfor, unos ojos de mirada tierna y sensual, me hicieron olvidar antes de poseer. Después del chaquetón, después de los ojos, después de aquel enero frío que por tantos años se prolongó, he revivido sin haber vivido y por fin soy yo. Sin ella nunca podría haber sido el ser que soy tras haberla perdido. Reconocer que el corazón me dolía no es una falsedad. Pero yo me encuentro entre haces de sombra y luz. Yo la he creado. O nosotros. Por eso yo debo destruirla. Destruirnos. O nosotros. Nunca he podido desvelarle estos secretos en las citas otoñales. Al comenzar a hablar todo deja de ser lo mismo. Desaparezco, quedo anulado. Ella, con su melosa voz, grande y eterna, inaudible casi, educada, elimina mi vozarrón y me moldea, como siempre, a su gusto. Como antes. A eso le llamo yo tiranía, abuso de poder. Pero ella no lo sabe. ¿Cómo será ella ahora? Quiero decir, ahora, a estas horas. En su nueva casa, en su nueva cama, con sus nuevos amantes. (Me ha dicho que no ha vuelto a tener una relación estable, que la perjudicaba.) La imagino aquellas noches encaramada en la buhardilla, guiándome en silencio hacia sus notables caminos. ¿Cómo será, ahora, ella? -se ha perdido y una nebulosa le invade; es como un dulce sopor con voces y con ángeles y con demonios musitándole al oído viejas canciones que cantaban los fuertes braceros de Ohio hace tantísimos años. Mientras, afuera, morían las horas, pesadas, contra el suelo. Y el tiempo, como el vapor, se devoraba a sí mismo. Las calles, las avenidas, eran negras de nuevo, lluviosas y mezquinas. El hombre no recupera en ellas su felicidad; ni siquiera le brindan un diminuto pasatiempo. Y el café ya cerrado espera; es la espera de un año cualquiera. FIN Relato de Francisco J. Lauriño (Publicado en la revista Rey Lagarto, núm. 11-12, Año III, 1991. Langreo.) |

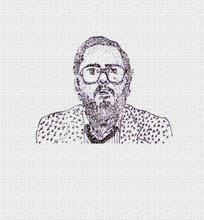

0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home