
Ivo Andrich, el difícil arte de ser escritor yugoslavo. Por Jelena Rastovich.
En miles de diferentes idiomas, en las condiciones de vida más diversas, de siglo en siglo, desde antiguos contares patriarcales junto a la hoguera hasta las obras de los cuentistas modernos que en este momento están saliendo de las casas editoriales en los grandes centros del mundo, se teje el cuento acerca del destino del hombre; el cuento que infinitamente, sin cesar, cuenta el hombre para los hombres.
La manera y las formas de este contar cambian con el tiempo y los ambientes, pero la necesidad del cuento y del contar se queda, y el cuento sigue transcurriendo y el contar no termina."
Publica La Jornada en su edición del 13/3/2005
Por Jelena Rastovich
Esta es una visión personal sobre el contar como una actividad humana, propiamente dicha, que se remonta hasta las penumbras de la memoria sobre la humanidad. En el fondo de esta visión hay una claridad: todos, a pesar de nuestras diferencias de idioma, época y espacio, seguimos contando o escuchando cuentos en los que nos contamos a nosotros mismos.
Esta es una visión de Ivo Andrich. Ahora, en los países de la ex Yugoslavia, es muy importante definir si alguien es serbio, croata o montenegrino y, como Yugoslavia ya no existe, no hay más yugoslavos, pero Andrich no puede ser sino un escritor yugoslavo: su padre era croata; su madre, serbia; él nació y vivió en Bosnia y en Belgrado, estudió en Sarajevo y Zagreb y también en Viena, Cracovia y Graz. La mayor parte de su obra está constituida por cuentos y novelas en los que narró historias acerca de la gente que vive en la parte del mundo donde antes estaba Yugoslavia.
No obstante todo el pequeño universo con personajes serbios, turcos, croatas, judíos y muchos otros, cuyas vidas pasan en Bosnia, Belgrado o Estambul, no se podría decir que su obra sea representativa de la identidad de ninguna etnia. La cita que da comienzo a este texto es un pasaje del discurso que el escritor pronunció al recibir el Premio Nobel, en 1961. Después de divagar acerca de algunas de las razones posibles del porqué se cuentan los cuentos, supone que: "Tal vez, justamente en estos cuentos, hablados y escritos, se encuentra contenida la verdadera historia de la humanidad y, tal vez, en ellos se podría percibir, si no entender, el sentido de esa historia, sin importar si tratan del pasado o el presente." No hay algo más alejado de las preocupaciones nacionalistas como esta reflexión en la que primero se es Hombre y, después, todo lo demás; pero dejemos estas reflexiones más políticas que literarias.
Ivo Andrich nació en 1892, en la ciudad bosniaca de Visegrad, pocos años después de que la independencia serbia de los turcos obtuviera reconocimiento oficial en el Congreso de Berlín (1878), y se formó en el ambiente característico del llamado período "moderno" en la historia de la literatura serbia, antes de la primera guerra mundial. Lo mejor de su vida transcurrió durante y después de la segunda guerra mundial, cuando fijó su residencia en Belgrado y fue revolucionario, diplomático y escritor. Murió en la capital de la antigua Yugoslavia el 13 de marzo de 1975.
Su obra completa consta de dieciséis tomos de los cuales están traducidas al español las novelas Un puente sobre el Drina, Crónica de Travnik, Señorita, el ensayo Conversaciones con Goya y el cuento "El puente sobre el Zhepa".
Andrich estudió Letras Eslavas e Historia (1911-1914) y su tesis se titula El desarrollo de la vida espiritual en Bosnia bajo la influencia de la dominación turca.
La Bosnia de Andrich es la de muchos de nosotros, a quienes nos tocó vivir en la entonces Yugoslavia hasta antes de la guerra de 1991: una tierra de montañas negras y azules que pueden tornarse intransitables; de ríos de aguas verdes, rápidos y sonoros, y de abundantes manantiales. El clima de Bosnia es extremoso: con niebla y muy húmedo en los bosques viejos y espesos, y con fuertes vientos helados en el invierno; pero es suave y fresco, bueno para las frutas pequeñas como las ciruelas o las cerezas, y para las flores silvestres, en verano.
En esta Bosnia hubo, entre otros gustos orientales que se arraigaron, jardines alrededor de las casas y bazares; se tomaba café turco y todo era pequeño, tranquilo y silencioso. La gente tenía fama de ser amistosa: a los bosniacos les gustaba disfrutar la vida conversando pausadamente.
Andrich hablaba en sus novelas del "hermoso silencio" de Bosnia. Sin embargo, se trataba de la convivencia de la gente de tres religiones: musulmanes, serbios ortodoxos y croatas católicos, siempre una convivencia marcada por diversos intereses, aspiraciones y esperanzas en un país que, por mucho tiempo, fue provincia de Imperios tan opuestos como el Otomano y el Austro-Húngaro.
Esta fue la Bosnia que moldeó la sensibilidad y el pensamiento de Ivo Andrich. La obra maestra de esta fusión es la novela Un puente sobre el Drina. El río Drina, rápido y caprichoso, intransitable porque corre entre grandes montañas, es la frontera natural entre Bosnia y Serbia, y se le considera también la frontera entre el Occidente y el Oriente. El paso de un lado al otro, durante siglos, fue una faena difícil para el hombre, como era igual de difícil que se encontrara a alguien suficientemente importante y rico que quisiera construir un puente sobre el Drina, en un lugar tan bravío.
En el siglo XVII, el gran visir turco Mehmed-Pachá Sokoli tuvo una razón muy especial para hacerlo y, gracias a ello, en la parte del río que pasa junto a la población bosniaca de Visegrad, desde esos días se encuentra ahí el puente, una magnífica obra de arquitectura que une ambos lados del río, atrae las miradas y alegra los corazones con su belleza.
El puente, en la novela de Andrich, es un personaje majestuoso, testigo inmóvil y mudo que, en el transcurso de su larga vida de tres siglos, no sólo une los dos lados del río sino, creado por Andrich, une las historias de muchos otros personajes. Su génesis es una imagen muy hermosa en la que se conjugan la situación de los serbios que vivían esclavizados por los turcos en la época de la dominación otomana; el sentimiento de incertidumbre y confusión de un niño serbio, arrebatado a sus padres como "tributo de sangre" -sentimiento que se convertirá, después, en dolor-; y el nacimiento de una obra de arte desde este dolor, representada, a su vez, en la lucha de los constructores del puente para vencer las fuerzas de la Naturaleza.
Pero lo que hace único a Andrich, lo que más deleita al lector de su novela (y no sólo de ésta) es su elegancia expresiva: se saborea con sutileza una personalidad, un estilo impregnado de bellezas bosnias, un lento y hondo y solemne gozar de la vida. Es en el escritor Andrich donde encontró su expresión la cultura de un pueblo cuya sabiduría consistía, al margen de la historia oficial, en el respeto por las diferencias étnicas, religiosas y culturales, respeto que fomentaba la misma convivencia.
Así nació el puente con su kapia, y así se desarrolló la ciudad alrededor de él. Después de estos sucesos, durante más de tres siglos, su lugar en el desenvolvimiento de la ciudad y su significado en la vida de sus habitantes fueron los que brevemente hemos descrito. Y el valor y la sustancia de su existencia residieron, por así decirlo, en su permanencia. Su línea luminosa en la composición de la ciudad no cambió más de lo que pudiera cambiar el perfil de las vecinas montañas, recortado contra el cielo.
En la serie de fases de la luna y en el rápido declinar de las generaciones humanas permaneció inalterado, como el agua que pasaba bajo sus ojos. Naturalmente, también él envejeció, pero en una escala de tiempo más amplia, no sólo más amplia que la vida humana sino, también, que la duración de toda una serie de generaciones. Desde luego, este envejecimiento no podía ser apreciado por los ojos. Su vida, aunque mortal en sí, se parecía a la eternidad porque su fin no era previsible.
Alí-Hodja Mutevelich es otro personaje que más presencia tiene en la novela. El lector conoce la historia de su familia -sus ancestros fueron los primeros encargados de cuidar y mantener el puente- y puede rastrear cómo era su vida desde la juventud hasta su muerte, mientras la mayoría de los personajes aparece en episodios aislados. Con la muerte de Alí-Hodja Mutevelich también termina la novela y se percibe una cierta simpatía y ternura con la que fue creado.
Alí-Hodja (del turco: sacerdote, profesor de la madraza), como el narrador dice, "tenía rango y título de hodja, pero no desempeñaba ninguna función y tal título no le proporcionaba ningún ingreso". Este hombre llega a ser cómico, hasta cierto punto, por su pronunciada preocupación alrededor de los cambios que traen los tiempos: si bien es cierto que esta ironía es una crítica al conservadurismo reaccionario de los musulmanes bosnios, surgido en el momento histórico tratado en la novela (el fin del Imperio Otomano y la victoria del Occidente cristiano en Bosnia), la imagen de Alí-Hodja es mucho más rica.
La simpatía que despierta en el lector revela algo de la propia personalidad de Andrich: los cambios que más preocupaban y entristecían a Alí-Hodja eran los violentos, que traían consigo los ejércitos y las guerras, y dañaban físicamente al puente. En este sentido, Andrich también era un conservador: él no estaba de acuerdo con los cambios que destruyen lo único duradero que es capaz de crear el hombre: las obras de arte.
El tiempo que le tocó vivir a Andrich fue el de la revolución socialista y las dos guerras mundiales. En esa época era común que los jóvenes inteligentes se entregaran a la lucha abierta por "las causas justas". Nuestro escritor fue un hombre que, siendo contemporáneo de aquellos tiempos, participaba en la política; si en nuestros días su militancia puede ser objeto de crítica, su obra corrió la misma suerte que el puente sobre el Drina: Andrich tuvo el talento para contar historias y, contando historias, contó la historia de su pueblo. Lo más extraordinario de este gran cuento es que ese pueblo, ahora y después de treinta años de la muerte de su autor, sigue siendo como en la novela: víctima de pasiones e intereses individuales o colectivos, portadores de cambios destructores.
Como homenaje a Ivo Andrich -en el aniversario número treinta de su muerte-, pensando en los lectores mexicanos estas reflexiones anteceden la primera parte de un texto poético titulado Jelena, la mujer que no existe: me parece que expone la finísima sensibilidad de Andrich hecha imagen. En las tres partes del mismo ("El principio", "En el viaje" y "Hasta hoy"), más que los gustos del autor por las gracias femeninas, el lector puede experimentar estéticamente cómo, con el paso del tiempo, cambia el sentido de la vida.
----------------------------------------------------------------------------------
Jelena, la mujer que no existe
Por Ivo Andrich
EL PRINCIPIO
En el silencio y el aire inmóvil del día veraniego apareció, de alguna parte, un movimiento inesperado e invisible, como ola extraviada y solitaria. Mi ventana, entreabierta, golpeó algunas veces contra la pared. ¡Toc-toc-toc! Sin levantar la mirada de mi quehacer, sonreí como un hombre que, conocedor del entorno, vive tranquilamente en su felicidad, por encima de cualquier sobresalto. Sin palabras y sin voz, con un movimiento de cabeza, le di a entender que la broma había tenido éxito, que podía entrar, que la espero con alegría. Ella siempre viene así, con el juego gracioso, con la música o el perfume. (Con la música de un sonido accidental y aislado que parece extraordinario e importante; con el aroma de un paisaje, o del viento del Norte que anuncia la primera nevada.) A veces escucho una conversación confusa, como si ella hablara con alguien frente a la puerta, preguntando acerca de mi departamento. A veces veo cómo pasa su sombra cerca de la ventana, esbelta, silenciosa, sin que yo vuelva la cabeza ni levante la mirada, seguro de que es ella y va a entrar: gozo indescriptible, inexpresablemente esa fulguración del instante.
Por supuesto, nunca entra ni la ven mis ojos, que jamás la han mirado, pero ya me acostumbré a no esperarla y a sumergirme en la dulzura del interminable momento de su aparición; dejé de lamentar y sufrir que ella no aparezca ni exista, como la enfermedad que sólo se padece una vez en la vida.
Observando y recordando su aparición durante días y años en las formas más diversas, siempre extraña e inesperadamente, logré encontrar cierta regularidad, una especie de orden. Antes que nada, ella aparece relacionada con el sol y su camino. (Yo la llamo la aparición por ustedes, a quienes cuento esto; para mí, personalmente, sería ridículo y ofensivo llamar así a mi realidad más importante que, en efecto, no significa nada.) Sí, ella aparece casi exclusivamente en el período que se abre entre finales de abril y principios de noviembre. Durante el invierno eso ocurre muy raramente, cuando se reanuda la amistad entre el sol y la luz. En la medida en que el sol se levanta, se hacen más frecuentes y vivas sus apariciones. En mayo son escasas e irregulares. En julio y agosto, casi diarias. Pero en octubre, cuando el sol de mediodía es fluido y el hombre lo bebe infinita e incansablemente, como si bebiera desde su sed, ella casi no se separa de mí mientras estoy sentado en la terraza, cubierto por el tejido del sol y la sombra de las hojas. La presiento en el cuarto como un susurro que apenas se escucha en las páginas del libro, o en el imperceptible crujido del parquet. Sin embargo, frecuentemente está de pie, invisible y silenciosa en alguna parte detrás de mi sombra, y yo vivo durante horas la certeza de su presencia, lo cual es mucho mejor que cuanto pueden percibir ojos, oídos y los precarios sentidos.
Cuando el camino del sol empieza a abreviarse y las hojas a enrarecerse, y en la clara corteza del árbol aparece la ardilla veloz que ya cambia de pelo, la aparición comienza a perderse y empalidecer. Cada vez se hacen más raros aquellos susurros menudos que me acostumbré a escuchar detrás de mí, en el cuarto, y desaparecen por completo los juegos, sólo conocidos por la despreocupación de la juventud y el mundo eterno de los sueños. La mujer invisible comienza a entretejerse con mi sombra. Desaparece y muere como los espectros y las siluetas, sin señal ni despedida. Nunca existió. Ya no está.
Instruido por mi larga experiencia sé que ella duerme en mi sombra, como en un lecho maravilloso del cual se levanta, y se me aparece desordenada e inesperadamente, conforme a las leyes de las que es difícil entender su finalidad. Caprichosa e imprevisible, como se puede esperar de un ser a la vez mujer y espectro, también es una mujer de sangre y hueso: con ella, de vez en cuando, llegan a mi vida la duda y la angustia y la tristeza, sin remedio ni explicación.
Así fue el otoño pasado. Llegó el final de octubre. Me parece que era el último día del mes, cuando soplan unos vientos incesantes que no paran ni de noche, verdugos encarnizados con las flores, las hojas, las ramitas. Los siguen unas lluvias severas, como si fueran sus ayudantes. En el cielo del Poniente hay un frío e inmóvil rojo sombrío que no presagia nada bueno, testigo de que se cumplirá toda esa labor asesina de la destrucción, la dispersión y el desvanecimiento. Desde la colina en la que vivía, bajé a la población mojada de los Alpes para reservar un lugar en el tren del día siguiente y arreglar lo necesario para el viaje. Mientras regresaba a casa, pasaban junto a mí grandes autocares azules, llenos de gente. Los turistas abandonaban la montaña en una huida pánica. El color sano que obtuvieron con las alturas y el sol les quedaba como una máscara a través de la cual asomaban los ojos inquietos: debajo de eso se percibía su espantada palidez.
Cuando entré al vestíbulo, ya se extendía media oscuridad contra la que luchaba la única ventana, aún roja por el cielo crepuscular. En el piso yacía mi equipaje, listo para el viaje. En medio de las maletas, con la cabeza sobre la más grande de ellas y la cara vuelta hacia el piso, estaba recostada Jelena. En la penumbra no podía distinguir los detalles, pero toda la posición (de eso no había duda) revelaba a una mujer a quien la tristeza y el llanto habían derrumbado en el suelo, sollozante encima de las cosas listas para el viaje.
Estaba entumido pero, en ese instante, inconscientemente, tendí la mano hacia el interruptor junto a la puerta. Se encendió la luz blanca y, apagando por un momento la ventana roja, iluminó el vestíbulo y todo lo que había en él. En el suelo yacían las maletas, dos pequeñas y una grande, y encima de ellas estaba tirada transversalmente mi pelerina montañesa de paño, color verde oscuro. Evidentemente, se había deslizado de la percha y había caído sobre las maletas, que estaban debajo. Sentí cómo se me quitaba el escalofrío. Entré al cuarto, encendí todos los focos y empecé a arreglar las últimas minucias. Esforzándome por caminar con calma, regresé al vestíbulo. En el umbral volví a sentir el escalofrío, pero cada cosa estaba en su lugar, bajo la blanca luz: las maletas y, sobre ellas, la pelerina. Todo parecía natural y comprensible.
Cené mal y dormí intranquilamente pero, temprano en la mañana, viajaría por tren hacia la llanura y, luego, a la ciudad.
Llegaron los días decembrinos, grises antes de fin de año, cuando los solitarios se niegan a ser invitados a las veladas y se sumergen profundamente en su soledad insoportable, como en el agua fría o el bosque, esperando atravesarla para llegar a algún claro alegre si se rinden por completo.
Una noche estaba sentado en mi habitación y trabajaba. El cuarto grande con muchas ventanas estaba calentado insuficientemente y, conforme pasaba la noche, se enfriaba cada vez más. Para calentarme, moví una pequeña mesa hasta el fondo, donde se encontraba el calefactor tacaño. Desde ese lugar, mi mirada caía sobre la repisa donde estaban puestas las maletas. La pequeña lámpara de mesa arrojaba un círculo de luz, no muy grande, que iluminaba parcialmente el equipaje. Demorándome un poco en el trabajo, miraba distraídamente la iluminada maleta de arriba, su forjadura metálica, las etiquetas de colores vivos de los hoteles y, como moretones en el cuerpo, huellas de la impaciencia de los maleteros, de los días y noches pasados en los furgones. De repente, me pareció que en la cerradura de níquel veía un cabello rubio de mujer. Salté. Entretejido fuertemente con la cerradura, había un solo cabello, rubio y duro como una cuerda. No me atrevía a acercarme para tocarlo porque, en ese momento, me aterí con el mismo escalofrío de hacía dos meses, en el vestíbulo del hotel de los Alpes.
¡Entonces, alguien debió acostarse en estas maletas con el cabello esparcido y la cara sobre las palmas de sus manos! Medité en torno a mi descubrimiento algunos instantes y luego, en orden, llevé la mesa al lugar anterior, junto con la lámpara y los papeles. Detrás de mí quedaron las maletas, en la penumbra. Yo me alejaba instintivamente de este juego penoso que no buscaba y sobre el que no tenía control.
Sentía más frío. Me esforzaba por no pensar en el descubrimiento reciente. Cuando logré esto, supe que no podría pensar en ninguna otra cosa. Nunca me gustaron la sensibilidad exagerada ni los estados de ánimo difusos, dudosos, en los cuales la imaginación nos lleva tan fácilmente por caminos equívocos y vanos: por eso, este juego me enojaba y martirizaba. Para vengarme de él, quise castigarlo con el desdén, no atenderlo ni vigilarlo más. En realidad, tenía que pensar constantemente en mi desdén y seguía sufriendo. Nada ayudaba. Quedaba la cama que, como una tumba, cubre con el olvido y alivia cualquier tormento, aunque menos perfectamente. ¡Oh! Si acostarse fuera lo mismo que dormir, la vida no sería lo que es: una muerte sin paz ni certidumbres. Más lejos e inalcanzable que el tesoro más grande y el récord mundial más atrevido, el sueño estaba en alguna parte de la lejanía, en el océano del sueño, y yo me moría por una única gota suya. ¡Dormirse, dormir con un sueño sin sueños, dormir con un sueño muerto en el que no hubiera maletas, ni llanto, ni cabellos de mujer, ni mujeres reales, ni fantasmales!
La oscuridad y el esfuerzo inútil de dormir me cansaron y enloquecieron mi conciencia hasta el punto de que comencé a perder la noción de mi propio cuerpo. La palma de mi mano, en la que descansaba la mejilla izquierda, se me figuraba el caliente desierto sin límites, sin vegetación ni agua. En la conciencia cansada me parecía que, desde tiempos inmemoriales, estaba acostado así y que pensar en el cabello rubio de una mujer sólo era uno de los innumerables sueños que miraba acostado y despierto. Este pensamiento me dio fuerzas para desprenderme y encender la luz.
¡Qué pequeño y confuso es el mundo de las cosas tangibles en comparación con las regiones candentes e inmensas del insomnio! ¡Qué turbio y desagradable es cuanto los ojos abiertos pueden ver! El remolino que súbitamente abrió ante mí la dolorosa luz terrenal, giraba cada vez más lentamente. Por fin, todas las cosas se detuvieron, cada una en su lugar: la puerta, el espejo grande, el diván, el escritorio, el teléfono.
Me levanté. Con el paso inseguro de un niño que conoce los nombres de los objetos que lo rodean, pero no así sus propiedades, caminé a través de esa realidad de orden inferior. En el fondo del cuarto encendí una lámpara más, la de la pared. En la repisa descansaba el equipaje, inmóvil e iluminado. Mi mirada se posó sobre las dos cerraduras de níquel de la maleta más grande, pasando de una a otra. Ni rastro de algún cabello de mujer. También encendí la lámpara de la mesa y me senté en la silla sobre la que estaba sentado antes de dormir, cuando vi cómo temblaba el cabello. Desde este lugar se veía en la cerradura izquierda un reflejo de luz, doblado y delgado, y parecía un cabello rubio. Eso era todo.
Apagué otra vez las luces, una por una, y me acerqué a la cama, la cual se veía, bajo el resplandor de la pequeña lámpara en el buró, como un campo de batalla o el trágico paisaje de las grandes deformaciones geológicas. Arreglé las almohadas, tendí las sábanas como la arena para las luchas nocturnas, apagué la última lámpara y me acosté. En momentos como éste debió de aparecerse al hombre, por primera vez, el pensamiento sobre la resurrección de los muertos. Me sentía agobiado y disminuido, el resto miserable de aquella persona que anoche, alrededor de las diez, entró a este cuarto y se había sentado a trabajar, engañada y humillada dos veces: la primera, por el sueño; la otra, por la realidad. Esto que, después de todo, aún quedaba de mí, podía yacer tranquilamente, como la concha del caracol devorado, a la cual nadie toca. Y me dormí pronto y profundamente, pero sin el sueño que tanto ansiaba antes de levantarme: esto era la inconsciencia de un cuerpo inútil y tirado.
Todas las pruebas, todas las penas y sufrimientos de la vida pueden medirse con la intensidad y duración de los insomnios que los acompañan, porque el día no es su verdadero terreno. El día sólo es una hoja blanca sobre la que todo se anota y escribe, pero la cuenta se paga de noche, en los grandes, oscuros y candentes campos del insomnio. Es ahí, también, donde todo se soluciona y borra definitiva e irreversiblemente. Cada sufrimiento convalecido desaparece ahí como un río subterráneo, o se consume sin huella y sin recuerdo.
El invierno pasaba. El extraño y penoso asunto del llanto sobre las maletas y el cabello en la cerradura de níquel fue olvidado felizmente. La aparición se mostraba una que otra vez.
Una mañana clara estaba de pie, enfrente del espejo, y me peinaba. Entonces me pareció ver entre los dedos y el mechón, como entre rejas, cómo Jelena pasaba por el cuarto detrás de mí. Fue una sombra vaga a lo largo del espejo. Antes de que pudiese verla bien, se perdió en aquellas orillas esmeriladas del cristal donde se quebrantan los reflejos dorados y azules de la mañana invernal.
Un día estuve paseando fuera de la ciudad. Me detuve en la orilla del río y descendí por el cauce de piedra hasta donde corría el agua verdinegra y veloz. El agua invernal, yerma, corría sin peces, sin insectos, sin ramas ni hojas, sin la fruta mordida que se le hubiera caído a los niños en alguna parte al bañarse, y era brusca y despiadada como un arma. El matorral estaba deshojado y el sauce, helado. En la otra orilla, inaccesible y pedregosa, estaban esparcidos los pinos. La tarde invernal que siempre es más corta y fría de lo que el hombre piensa que va a ser, de pronto se puso fría y gris. De lejos se levantó el viento, emisario del crepúsculo. Vi bien cómo los pinos, en la orilla opuesta, se inclinaban por turno. El viento cercano levantaba una sombra delgada como polvo de entre los pinos, las rocas y el agua, y la llevaba como si fuera una ola cada vez más densa y oscura, cada vez con mayor velocidad. Por fin la bajó, concentrada en una imagen y enderezada, junto a mí. Si sólo moviera imperceptiblemente la mirada hacia la izquierda, estoy seguro de que vería la mano de Jelena y el borde de su manga gris, pero nunca haré eso. Estoy de pie, inmóvil y con la mirada baja, envuelto por su presencia inesperada.
He aquí cómo se aparecía ella durante el pasado invierno. Así apareció hace poco, en la ventana, junto con el airecito primaveral. ¿Bajo qué apariencia la encontraré de nuevo? ¿Adónde me llevará esta aparición, más cara que todo y más peligrosa que cualquier peligro de la vida real? Cuando llegue la hora, ¿también la pondrán a ella en la tumba, junto conmigo? En este momento pienso que, cuando yo y mi sombra nos hagamos uno para siempre, ella saldrá volando como la mariposa de su capullo y se irá por el mundo a visitar las ventanas de los vivos. Ahora pienso así.
Traducido del serbio por Jelena Rastovich
Para AGAIN desde El Entrego Casimiro Palacios
Posted by Hello

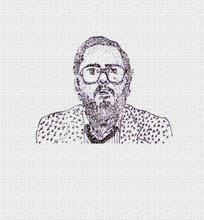

0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home