EUTRAPELIA
|
Toma en la mano el diccionario y busca la palabra: “eutrapelia”. Un momento. La encuentra. Desentraña su misterio. Estaba leyendo un artículo de Ortega y Gasset del 26 de octubre de 1924; era un diálogo entre Azorín y Baroja. Original. Quizás interesante. Pero completamente en desacuerdo con las ideas vertidas; sucede lo mismo con La deshumanización del arte, pues siempre le encuentra nuevas imprecisiones, nuevos “errores”, fallos esenciales en el enfoque. Sí, “eutrapélico”, “eutrapelia”… Deja las gafas sobre la mesa, al lado del libro. Se vuelve. Mira hacia el cuadro que preside la estancia: Carlos Marx, barba y pelo. Torna a su postura primera. Se inclina sobre la mesa de nuevo. Continúa, desde “eutrapélico”. No tarda en terminar el artículo. No es muy largo. Cierra el libro. Apaga la luz. Sale al portal. Sale del portal y, ya en la calle, un furioso rayo que se precipita desde el cielo le cae certeramente sobre la cabeza. De repente no sabe si han pasado cuatro horas o cuatro siglos. Se cree completamente ridículo en aquella situación. Totalmente desnudo, paseándose por las calles de una Madrid decimonónico y jovial. Nadie se ha escandalizado. Se da cuenta de ello: ¡no pueden verle! “¿Por qué me pasan estas cosas? ¡Qué estupidez!” Y le da vueltas de nuevo en la mente la palabra de sus desastres, porque a estas alturas ya está convencido de lo nocivo de ella: “eutrapélico”. Se despierta. Tomará un tentempié en el bar de Eustaquio. UNO Don José Ortega y Gasset tenía el pelo un tanto canoso y la cara inefable, como mirando hacia el cielo, hacia el infierno. El apéndice nasal parecía captar alguna peste, un olor nauseabundo, inconcreto y demencial. Pero eso no era ni importante ni definitorio. Su persona era, en general, de las que en la sociedad urbana de aquellos tiempos pudiera parecer perfectamente normal, tópicamente no llamativa, ni rara ni… Era, por lo tanto, un ciudadano ilustre y bastante usual. Le agradaba reunirse, dicen, en palacios de marquesas. Era activamente elitista en su porte de intelectual que, aunque sabe mucho, aparenta saberlo todo. Pero no se trata de hacer una glosa sobre la poco interesante persona de don José Ortega y Gasset, y por eso nos abstenemos de enunciar ninguna más de sus características personales externas. De las otras quizás se saque algo apócrifo (o no) en conclusión porque no hemos tenido la ventura, o desventura, de conocerlo, a tan insigne letrado de nuestro pasado literario, en persona. Es el caso, no obstante, que don José escribía libros y escribió un nutrido número de ellos a lo largo de toda su existencia. Naturalmente, seríamos inconscientes o ingenuos si tratásemos de descalificar en algún modo su portentosa capacidad intelectual. Era un trabajador de la cultura bastante precioso, pero, en algunos aspectos -evidentemente todos, todos, no los conocemos-, equivocado. Leed La deshumanización del arte. Veréis una interpretación de Seis personajes en busca de autor, de Pirandello, realmente extrapolada; no se puede decir que esos personajes que se mueven por las tablas sean en un principio más o menos humanos para ir poco a poco, paulatinamente, deshumanizándose. La deshumanización no es de ellos en absoluto; si tal hay la hay en la mente de quien interpreta, exclusivamente, y ello porque así quiere creer el insigne analista. Es, más bien, al contrario: los esquemas que plantea Pirandello se van convirtiendo, con el paso del tiempo teatral, con el transcurso de sus avatares -avatares profundamente humanos-, en más humanos cada vez, progresivamente se “humanizan”, se imbuyen de una realidad totalmente enraizada en lo humano; es decir, que de puros esquemas literarios trazados un poco, quizás, a vuelapluma, pasan a ser imágenes enteras de unos seres humanos presentes a lo largo de toda la obra. Evidentemente, en ningún momento dejan de ser personajes de una farsa (pero humanizados). Si se deshumanizasen, jamás llegarían a darse cuenta de esto, de su propio drama, porque deshumanizados, o sea, como simples personajes carentes de todo pertrecho y manufactura humanos, serían incapaces de reconocerse a sí mismos tal y como son en realidad. Do José, haciendo gala de una comprensión que huele a paternalismo literario (necesario en casos, eso sí, pues hemos de recordar la loable Revista de Occidente que tan grato papel desempeñó para los integrantes de la Generación de 1927, o de 1925), esboza rasgos del arte nuevo que él parece defender a ultranza. Pero no podemos creernos nada de lo que dice don José, porque, pensamos, lo dice sin creérselo él mismo. Dice: “el arte nuevo ridiculiza el arte”, y no vale atenuar esto añadiendo que la negación del arte por el arte es “su conservación y su triunfo”. ¿Cuál es el juego real que nos propone? ¿Retórica, palabrería? No se puede creer que el arte se niegue a sí mismo para conservarse y triunfar. De ser así sería un triunfo a costa del propio arte. Y el arte nuevo NO pretendía triunfar ni a costa de sí mismo ni a costa de nadie. Más aún -Luis Cernuda lo reconoce- la idea misma de “deshumanizar” viene a ser fruto de una decidida ignorancia sobre el arte de los jóvenes. DOS Ramón Cascanueces es un tipo agradable. Gafas de culo de vaso, pelo corto, negro y brillante, barba sempiterna, sonrisa perpetua. Milita en un partido obrero desde los años en los que estaba prohibido que hubiera partidos obreros. Ha leído un poco de El Capital (quizás un mucho), conoce bastante los textos de Marx, se interesa particularmente por Gramsci y admira en profundidad la riqueza intelectual de Pier Paolo Pasolini: hace años que ha leído su Teorema, ha celebrado en su momento Le cenere di Gramsci y la Poesia en forma di rosa en su versión original, pues Ramón conoce suficientemente el italiano. Además es frecuente degustador intensivo del buen cine con sello de procedencia de la Bota. Se cree que está enamorado. Pero es un enamorado tímido. La experiencia no sirve en estos casos en que el corazón pretende operarte el ánimo como si de un cirujano espiritual se tratara. Ramón es, así, un progresista culto y enamorado. Deplorablemente conoce a Ortega y Gasset un poco tarde. Hace pocos días que ha leído La deshumanización del arte, junto con otros ensayos breves y artículos que están publicados por la Revista de Occidente en Alianza Editorial. Le ha gustado la bien cuidada y estética prosa de don José, su estilo. Pero no está de acuerdo con muchas de las cosas que en sus escritos expone. Ramón Cascanueces piensa en el desafortunado ejemplo de Seis personajes en busca de autor, obra que, en su opinión, no interpreta Ortega debidamente. TRES Sintió impactos como de bala. Se vio sangrando irremisiblemente. Gritó. Al otro lado del quicio, don José Ortega y Gasset vaciaba el cargador de su revólver sobre él. CUATRO Ramón sube las escaleras de caracol. En lo alto del edificio, la terraza, la buhardilla. Sonoros golpecillos. Abren la puerta. Guillaume Apollinaire, el medio polaco, aparece con su cara grande y sus fauces futuristas. - Le estaba esperando para mi próximo poema-conversación. - ¿Quién es usted? -le pregunta entre sorprendido y encantado, leve sonrisa en los labios. - Yo soy Guillaume, Guillaume el poeta. El amigo de Salmon, de Picasso, de Marinetti. El autor de los Caligrammes y de Alcools. El poeta de Francia. Me cago en los críticos. Yo soy Guillaume Apollinaire. ¿Es que acaso no me ve mis heridas de guerra? ¡Jacqueline! - No. Por mí no se moleste… - No es molestia llamar a Jacqueline. A su lado aparece la esposa. Hacen pasar a Ramón. La casa del poeta se ve extremadamente decorada. Entonces Apollinaire saca una botella de vino de una alacena. - No, gracias, no bebo -dice Ramón. - ¡Ah, bien! Beberemos agua entonces. ¿Ha visto usted, hablando de agua, el Sena, lo revuelto que anda últimamente? - Pues no, señor. Da la casualidad de que por aquí, por Madrid, no pasa el Sena. - Esto es París, caballero. - ¡Ja! París. Y un huevo. Esta es la capital de España. - ¿Cómo? ¿París la capital de España? ¡Suspenso en geografía! - Madrid. Digo que estamos en Madrid, querido señor. - ¡Ah! Siendo así me voy -y dicho y hecho, toma a Jacquline del brazo, la botella de vino en una mano, salen y cierra la puerta tras de ellos-. ¡Adiós! La estancia se transforma lentamente. De repente Ramón aparece en el bar de Eustaquio, cerca del callejón del Gato (Madrid). El libro se le cae de las manos, un ruidito contra el suelo. Apollinaire y las teorías del cubismo, Guillermo de Torre. Ramón coge el libro. “Esto ya sobrepasa lo racional. Parece que me estoy volviendo loco: ni leer puedo. Lo del arte nuevo y deshumanizado me está desquiciando. Sin embargo, los libros están bien; no son pesados y me gustan”. Serán fantasmas. Arte pasado y fantasmas. Artífices. Que juegan. Ramón. Modérelos la eutrapelia de don José Ortega y Gasset. O Ramón perdido. P-e-r-d-i-d-o. CINCO Las calles estaban mojadas. Ella se iba perdiendo, muy poco a poco, entre aquellas tinieblas principiantes, noche en pañales que sostendría sobre todos el toldo de su suficiente indiferencia. Un flujo de agua leve serpenteaba sobre las aceras y los automóviles hacían crujir sus neumáticos contra un asfalto embadurnado y oscuro. Era Madrid que se perdía sobre sí mismo, un tráfago sobrehumano, sobrenatural, antinatural, del que destacaban pasajeros un poco estúpidos hacia todas partes, hacia ninguna parte. Ella, envuelta en su lacia melena y en sus ademanes seguros, en todo su ser, en ella misma, haciéndose toda la persona que siempre había sido, ella, sin dar la vuelta y sin apurar un poco sus ansias hacia el observador solitario que, después de haberla despedido, la miraba perderse en la ciudad. Del paisaje vislumbrado, al final, pocos árboles en desesperanzados aleteos; en esas anochecidas de cierta lluvia, indefinibles, parece que la mierda, posándose sobre las cosas, se lo va a tragar todo, lo va a asimilar como nosotros la asimilamos a ella perdidos en un mundo de soledad sensorial y de mutuos reproches hacia un destino que no queremos pero que seguramente tendremos que compartir -juntos o no- algún día futuro y desleído todavía. Ella continuaba la caminata; se le veía la espalda, reconocible, hasta que la oscuridad la devoró. Los humos tinieblantes dieron el toque necesario para que el día se borrara del mapa del tiempo, para que desapareciera del calendario que en el año se consumía. Y él pensó que la vida toda no la decide un juego de barajas. “La vida es un juego que se parece al póker. Pero hay una gran diferencia porque en el póker solo hay un ganador y en la vida los que posibilitan su propio triunfo a costa del juego de los otros son múltiples, aunque no multitud. Son lo que irán rigiendo sin más las próximas ocasiones vitales, la desesperanza inútil de los demás.” Esta era, aproximadamente, la frase que él se había creído y que ahora rechazaba categóricamente, ¿por cuánto tiempo?, aferrándose a la idea de que la vida tenía que ser algo más que un juego. Y concluyó, sin rubor alguno, que vivir no es jugar. Tampoco decidió de repente una justificación. No la necesitaba. Sencillamente tenía que ser así porque si no su esperanza se quebraría de tal modo que para él todo podría comenzar desde ese momento a carecer de un sentido cabal. ¿Qué le impulsaba a estos pensamientos? Él creía saberlo, lo sabía analizándose -quizá levemente- una vez llegado al silencio de su casa: “Pues sí, otra vez la manía de creer en las mismas cosas; todo se me echa encima, y estoy colgado, es decir, enamorado, de ella, y así, sin ton ni son…” Al punto su desfachatez lo descubrió apuntando sus pensamientos en un papel, imaginándose el gran escritor que algún día sería centro de las miradas erráticas de algunos críticos literarios que esgrimirían sobre él su vacuidad entintada y gansa. “Lo que me faltaba, que algún gacetillero de tres al cuarto me desguace con su bisturí (que en tales manos no pasaría de navaja barbera)”. Todavía estaba por decir si verdaderamente se iban a ocupar de él en el futuro, y era aventuradísimo creerlo. Pero el solo hecho de pensarlo le horrorizaba por lo que sin duda significaba, aunque mucho más por el hecho en sí de que los tales analfabetos mencionados les tomaran la tensión o el pulso y les hicieran radiografías y le operaran a sus textos sin saber, siquiera, leer. “No, no y no”, se dijo. Y acto seguido cogió el papel, lo arrugó y lo tiró al cesto. Sin duda allí estaría mucho mejor que en ciertas manos (manazas). Después de este traspiés (no lo podríamos llamar fracaso) literario, Ramón pensó el porqué del mismo: ella. Sí, claro, lo que necesitaba era abrirse camino hacia ella. A qué escribir, a qué probar suerte haciendo literatura si él no sabría hacerla; no, iría a lo vulgar: la llamaría un día gris por teléfono (rojo) y le diría: “oye, mira, que te tengo que hablar… no me decidía, pero al final…, no se si te resultará un poco tonto lo que te voy a decir, pero me sentía obligado, compréndelo…, es que si no…, vamos… que… no sé lo que me vas a decir…, no sé si me atreveré… En fin, tú verás…” Y ella a lo mejor le respondía: “qué cortado estás, ¿no? Pues, no sé, que yo no entiendo, así de pronto, eso que me intentas decir… pero…; yo no te puedo decir mucho, ¿no? No sé, que el teléfono resultan un montón de frío y que si nos vemos y charlamos a lo mejor…” Y él: “Perdona. No quería… vamos que no hace falta, que lo olvides todo, porque me estoy poniendo más colorado que el teléfono desde el que te hablo”. Y ella: “O que la bandera del partido… No, hombre, si no es para tanto. Quedamos a una hora, entonces, porque no se trata de examinar a nadie. Te explicas bien y yo también y si acordamos algo, tan amigos”. Él: “¿Cuándo?”. Ella: “Hoy mismo, ¿no? Él: “¿Dónde?” Ella: “¿Cuándo?, ¿dónde? Parece que me estás retando a un duelo, joder: di tú algo”. Él: “Vale. No te cachondees. A las ocho en el bar de Eustaquio”. Ella: “Pues eso”. Él: “Que no sé yo si…” Ella: “Que no, hombre, que no”. Él: “No sé”. Ella: “Hasta luego”. Él: “Hasta luego”. Y aquí paraban las elucubraciones. Porque pensaba que eso de llamarla y de que la conversación fuera así, tan sobre ruedas, era raro, muy raro. ¿Cuál sería su reacción? ¿Cómo su rechazo, si lo había? No se decidió y el teléfono le quedaba tan distante -esa caja de plástico llena de duendes-. Se quedó esperando, por lo tanto, el desarrollo de los acontecimientos, que a lo mejor le “deparaban un buen porvenir”. SEIS Impactos de bala sintió/siente. Sangrando. Irremisiblemente. Sangrando. Gritó. Don José Ortega y Gasset. Cargador y vaciándose. Revólver. Sobre él él éllllllllllleeeeeeeéeeeeeeelllllllll. SIETE Ramón Cascanueces aparece, repentinamente, en una playa luminosa, agradable, salobre. La compara con su vida: sobre todo salobre, y a sus ojos, más que luminosa, bastante mediocre. El sol (el día), la noche (la luna), todo, todo lo bueno y lo malo, lo agradable, desagradable. La vida, sí. Piensa un poco, lacrimosamente, piensa un poco en aquella conversación un tanto estúpida: “el Manzanares, el Sena, me estoy volviendo un poco loco”. Pero él no sabe nada de locuras y no sabe, por lo tanto, que no está volviéndose loco, que no está loco, que es perfectamente normal. Eso es lo preocupante. ¿Hasta qué punto puede la realidad, el mundo, tornarse sueño? ¿Hasta qué punto el sueño mundo? No, no hay nada que reprocharle. Solamente, si cabe, preguntarle por esa cita de Novalis que a él le gusta mucho. Ramón Cascanueces se pasea bajo el sombrero de paja. La playa. Reflexiona. Piensa. La arena, el tiempo (relojes de arena, el tiempo materializado). Piensa, reflexiona, la clase obrera. Antonio Gramsci otra vez mirándole desde el otro lado de la eternidad. ¿Quién tiene la culpa de todo? Marx hace años que ha muerto y, sin embargo, aún seguimos con él. No, no está caduco. Ramón piensa, piensa. Es un poco iluso el pensamiento que lo lleva, al cabo, a una autocrítica. El trabajo en el sindicato, el trabajo en el partido. Pero él cree que eso es bueno. Además quiera y ama la vida. El maestro Azorín, blanco en azul, aparece, cual Jesucristo nuevo, andando sobre las olas. Viste traje negro, cara de cera y es un Azorín muy maduro. Muy hecho. Pero porta en la mano un paraguas rojo. Ramón se estremece. A pleno sol, el maestro Azorín no parece muy bien. Y mucho menos flotando sobre las olas en sobrenatural aureola. Se le acerca. Se introduce en la playa, en la arena candente. - Usted no es marxista, maestro Azorín, pero yo le respeto profundamente -Cascanueces habla y habla-. Le respeto, y además, creo que usted es el mejor prosista en lengua española. De veras. - Modérense las palabras de elogio, querido don Ramón. Modérense, no sólo por estar yo presente, lo que no es poco, sino porque descomedirse a su edad de usted es cosa poco recomendable. Además yo ya sólo soy un vano fantasma. Me he aparecido a usted por puro deporte. Pero no se quede con la boca abierta que le pueden entrar moscas (o arena). - En su honor me moderaré. Y le confieso un secreto. A no tardar voy a asesinar a don José Ortega y Gasset. Pero no se lo diga a nadie. - Descuide. Ya le digo: soy un vano fantasma. Poco puedo decirle a un mortal. No obstante a mis oídos ha llegado una noticia no muy ajustada a la que usted me comunica: me habían asegurado que un tal don José (quizás don José Ortega y Gasset, eso no podría asegurarlo) había asesinado a tiros, revólver en mano, a un intelectual de izquierda… - Me conturban sus palabras. Es igual. Revisaré mi historia. Sí… Sí, creo que encontraré algo en los epígrafes TRES y SEIS. Gracias, maestro Azorín. Si lo que usted me dice es cierto tendré que reconvertir mi propia historia con un epígrafe que anule a esos otros dos… En fin, veré que se puede hacer… - Servido, ¿algo más? - ¿…? - ¿Quieres algo más, Ramón? ¡Joder, hoy andas medio dormido! -dice Eustaquio. - ¡Uy, perdona! No. Con el pincho de caballa tengo de sobra. - ¿¡Caballa!?: ¡Bonito! ¡Es bonito, mecagoental! - Pse… - ¡La puta! ¡Y qué sol hace, camarada! ¡Hombre! ¿Lees a Azorín? Yo en la vida pude entenderlo. No conseguí terminar nada suyo ni en centramina, chico. ¡Bueno! ¡Así confundes tú el bonito y la caballa! ¡Desagradable! ¡Que eres un desagradable! - Tranqui, Taquio. Vaya mal hablado que estás hoy. Si yo no pretendía ofenderte, coño. Era un simple comentario… - ¡Ya! Pues yo estoy leyendo ahora una cosa de un tal… de un tal… ¿cómo se llama? Estoooooooo… Kikor… Kikokwak, o algo así (es que yo no entiendo nada de sueco, ¿sabes?). - Será Kerouac. Y no es sueco. - Talmente. Ya lo sé; son formas de hablar: como lo de la caballa, Ramoncín. Es una historia llena de viciosos, de putas, de borrachos, de drogadictos y de camioneros. - Bueno, bueno…, tampoco es que sea eso. Por lo que me dices estás leyendo On The Road (En el camino), una novela que en su día fue toda una referencia para los underground, los hippies y demás gente rara. Kerouac es un autor, sobre todo, lleno de movimiento. Sus héroes (Dean Moriarty, Japhy Rider…) lo son casi siempre a lomos de algún medio de transporte -automóvil, tren, camión, autobús-, siempre terrestre; lo mismo en esta obra que en algunas otras (The Dharma Bums -Los vagabundos del Dharma-, o The Town And The City -La ciudad y el campo-, pongo por caso). Hace una apología de Norteamérica, pero de la Norteamérica subterránea, la de los hipsters, una especie de chalados que hacían autostop por las carreteras de los U.S.A. allá por los años 50; todo su submundo lleno de jazz, free love y drogas, que llega, inclusive, a tocar los estratos culturales y literarios (en Berkeley, por ejemplo, prosperaba por aquellos años un poeta chillón y borracho, Allen Ginsberg, que es una de las mejores voces líricas, o épicas, como se quiera, de la poesía norteamericana de la segunda mitad de siglo). Todo el mundo que Kerouac refleja en sus escritos habría de tener después un gran peso en los movimientos contraculturales y alternativos de los años 60, aunque él mismo se muriera alcohólico perdido, en esa misma década, y en el gran delirium tremens de haberse tornado, paulatinamente, y con el cansancio de la carretera, del arte y del alcohol, en católico, tradicionalista y estúpidamente proamericano (y ahora ya, sí, en el sentido más reaccionario del término). Pero es el caso que… - ¡¿?¿?¿? ¿Brouajffjghfghshdhffffffgggggggshsah4563j89¿?! -dijo Eustaquio. OCHO “LA CATARSIS Le dio una patada al mariscal de campo del ejército volador. Después al capitán total del ejército terrícola. Luego le sacudió al centurión que mandaba por sobre todos los marineros del agua salada. Al final se sintió satisfecho. Después de tanto tiempo deseándolo había podido reunirlos a los tres en la pequeña sala y… Era algo visceral, algo que llevaba muy dentro de sí desde el ya remoto día en que se enteró de que existía una estructura de opresión y de poder -casi, lo mismo- que operaba por la fuerza de las armas. Mas ahora ya lo había conseguido. Se había librado de ellos. Porque después de la vergüenza sufrida, los tres castos varones se habían muerto de rabia, echando espuma por la boca y sangrando a borbotones por todos los agujeros del cuerpo. Así, con aquello que dejaba atrás, una puerta de la historia se cerraba definitivamente para dejar paso a las aves de brillante color y trino, que iban llegando desde los confines del Universo en el que ya entonces comenzaba a resonar la palabra libertad por todos los rincones. Y el Hombre jamás volvió a encontrarse solo. (17-V-84; 12,15 de la noche). RAMÓN CASCANUECES NUEVE Y ÚLTIMO Por fin se decidió. Sintió impactos como de bala. Por fin se decidió. Se vio/no vio sangrando. Vio sangrando irremisiblemente a don José Ortega y Gasset. Por fin se decidió. Sobre él había vaciado el cargador de su revólver. Por fin se decidió. El insigne autor había dejado/había sido obligado a dejar a un lado su habitual ¿eutrapelia? Por fin se decidió. Y a Azorín ¿? No los había asesinado. A todos no. Solamente a don José Ortega y Gasset. Por fin se decidió. Sólo a él. Sangrando. Por fin se decidió. Había vencido su natural timidez para aquellas cosas. Ella lo escuchaba como quien oye llover, eso era lo que él pensaba. Le dijo cientos de cosas agradables, cientos de cosas. Hasta que se sintió bien. - ¿Qué me puedes decir ahora? -concluyó. - Eso era… Y dicho así. Estaba visto. ¡Ya lo sabía! - ¡Ah! - Sí, claro. Si te lo iba a decir yo… ¡Tímido! - Esto… - No te disculpes, que nos conocemos. ¡Vamos! De momento. Como el amor no es eterno, lo viviremos, desde ahora mismo, con pasión. Carpe diem! -aseguró Enedina entusiasmada. FIN Escrito por Francisco J. Lauriño cuando era más joven y cuco (Publicado en la revista Rey Lagarto. Literatura, núm. 10, año III-1991 (II). Langreo.) |

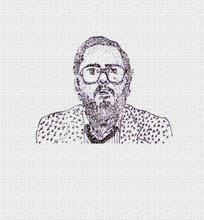

0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home